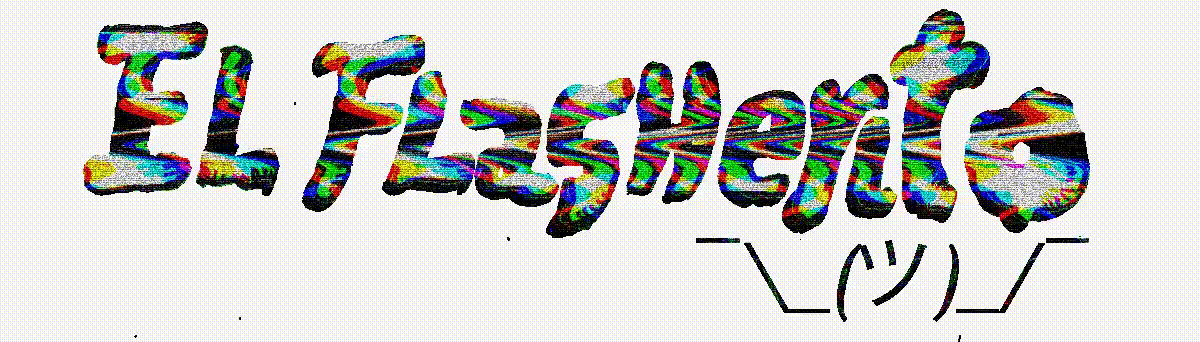Cuando crujen los edificios
por Fran Stella
dibujo por Lino Divas
Hace varios meses escribí la reseña de una muestra en la que la imagen de la Casa funcionaba como un umbral: conectaba no sólo las obras de lxs artistas entre sí, sino también la muestra como acontecimiento con la actualidad política argentina. La Casa, pensada como símbolo de esa primera estructura inmaterial que nos contiene —la estructura psíquica del “yo”—, se volvía entonces una oportunidad para elaborar relaciones entre el recientemente anunciado acuerdo con el FMI, el impacto de la deuda en nuestras subjetividades y una muestra que podía ser leída como premonitoria.
La recientemente inaugurada exposición de Maxi Murad en Moria, con curaduría de Marcelo Galindo, se titula “|.|~ |||||||/|/-\° (Edificio)”. Mientras escribo esta nota, el ministro de Economía negocia —¿espuria o fantasmalmente?— una nueva ayuda del Tesoro estadounidense, a pocos días de las elecciones del 27 de octubre, parecemos asistir a algo indisolublemente ligado a la imagen del edificio: el derrumbe. El derrumbe de un gobierno que quema sus últimas balas para sostener un dólar barato, único comodín con el que pretende ganar todas las manos de un juego diabólico.
Existe una relación muy particular entre la imagen simbólica de la casa y la del edificio, pero para desarrollarla debemos distinguir al menos dos acepciones del término. Por un lado, aquella que designa toda construcción que aloja las actividades que regulan la vida social —el comercio, las finanzas, los ministerios—, independientemente de su forma. Por otro, la que nombra construcciones que, más allá de su función, se yerguen hacia el cielo. Sostendremos ambas a lo largo de la nota, puesto que las obras de Murad refieren a edificaciones de ambos tipos.
El edificio, entonces, es en primer término símbolo de las estructuras que ordenan la vida en sociedad. Al igual que la casa, es imagen de una arquitectura inmaterial, pero que, antes de contener al individuo, regula la actividad social. Si la casa remite al mundo interno, el edificio remite a lo político. Y esto es crucial, porque ese interior da forma al exterior como punto de encuentro de un colectivo.
En su segunda vertiente, el edificio representa la semilla que con el tiempo deviene en las grandes urbes que se elevan hacia el cielo. Pero leer esta imagen sólo en clave tecnológica o ingenieril sería desestimar los siglos en que la humanidad construyó hacia lo alto —hacia el cielo— sin necesitar los avances actuales. El salto entre la Torre arquetípica y el edificio moderno es histórico: codificadas en la forma del edificio están no sólo las ansias de ascender, sino también una organización económica, política y social que prioriza maximizar habitantes por metro cuadrado, multiplicar las grandes inversiones inmobiliarias, blanquear flujos de dinero y consolidar las capitales financieras del capitalismo global.
Sin embargo, torre y edificio comparten lo que anticipé más arriba: el peligro de la caída. Sea por castigo divino —el rayo de un dios que recuerda a lxs humanxs que el cielo tiene un límite— o por acción “terrorista”, la unidad entre edificio, torre, caída y derrumbe es estructural. La pintura de rayos de Murad parece sostener materialmente esta hipótesis. Pero, a diferencia del gobierno que se desmorona, Murad ofrece en su muestra la posibilidad de elaborar alternativas a partir de una relación singular: la del yeso y el cemento, materiales duraderos, con la ambigüedad de la imaginería que va dejando tras de sí algunas pistas.
El texto de sala de Marcelo Galindo es claro y conciso respecto a las canteras de la Historia del Arte y del acervo de imágenes de las que Murad extrae los minerales con los que fabrica sus obras: la pintura metafísica italiana, pinturas medievales, elementos de los videojuegos ochenteros y los bodegones conforman un paisaje sígnico que el artista reconfigura en una síntesis propia. En ese sentido, la muestra también es precisa en su programa. Si las iglesias para las que se realizaban los frescos tenían una función sacra y pedagógica, esta exposición propone un programa más cercano al mundo fabril y del trabajo. Pero ¿a qué pedagogía responde?
A los símbolos con los que Murad insiste desde hace varias muestras —las cadenas, el reloj y la calavera, que pueden pensarse respectivamente como lo que conecta y a la vez limita; el despliegue circular y homogéneo de la vida; y la muerte como límite final— se suma ahora el eslabón perdido que Galindo no logra ubicar: la tenaza.
Si el nombre de “piedras”, modo en que el artista se refiere a sus obras, puede leerse como el intento utópico de volver indestructibles las imágenes que calcifica, el curador advierte sobre los efectos tranquilizadores de la conciencia de que todo es destructible. En ese paisaje mínimo e invernal que es la muestra, la tenaza podría funcionar como la herramienta que permite asir aquello fundamental. O bien, extraer los clavos que sostienen lo que debe derrumbarse. Esta herramienta opera en una doble dirección: aferrar o desajustar, retener o iniciar el derrumbe. Resuelve así lo que toda construcción no puede: sostenerse en la indeterminación con una potencia de acción precisa. Si la materialidad de las obras, las imágenes elegidas y el título de la muestra se debaten permanentemente entre lo fijo y lo inminente, la tenaza preanuncia lo que podría ocurrir en cualquier momento: que la dirección se invierta y que aquello que cimentó las bases de una sociedad se desmorone.
La imagen de la tenaza es ofrecida, junto al reloj y unas espinas, a quien visita la muestra apenas ingresa a la sala: la mesa rebatida cumple una función práctica, dejar al alcance de la mano la herramienta para quien desee tomarla. La tenaza es a la muestra lo que su propia tuerca es a los dos ejes que la conforman: un punto de encuentro, una intersección. En otras palabras, un vínculo.
Algo más llama mi atención: los paisajes metafísicos, despojados del virtuosismo y de la paleta característica, conservan la atmósfera del movimiento italiano a pesar de la monocromía. Algo que no puedo determinar les confiere un aura pampeana, como si algunos de los edificios representados fueran cascos de estancias en la patria sojera. La melancolía de las noches húmedas y calurosas contrasta con la paleta reducida, casi invernal. En este recinto donde Murad decide volver tridimensional la mesa de la pintura medieval María en el huerto de los olivos, se configura, silenciosa e inadvertidamente, un nuevo programa para lxs trabajadorxs argentinxs. La hoz y el martillo han sido reemplazados por la tenaza, capaz de articular lo que aquellos no lograban: la industria y la tierra productora. Los títulos de dos obras, “La soledad del bien” y “La soledad del mal” parecen advertir sobre lo verdaderamente importante para reconstruir lo común. ¿Acaso un nuevo orden se avecina? Es imposible saberlo. Al terminar de escribir esta nota, el 27 de Octubre por la mañana, una sola cosa parece cierta: las imágenes, en tanto umbrales, son inestables. Capaces de contener múltiples lecturas contradictorias sin excluirse mutuamente, con el diario del lunes -literalmente-, parece que el derrumbe podía decantarse hacia uno u otro lado del tablero. “Acaso la percepción tan argentina que todo podía irse al carajo, que el gobierno estaba al borde de un colapso, haya activado un recurso defensivo de apoyar a Milei”, escribe Ignacio Fidanza en LPO. Subjetividades derrumbadas, gobiernos que aún parecen tener resto para seguir creciendo hacia el cielo. Inquietante la tenaza que reúne a quienes sujetan y a quienes desarman.