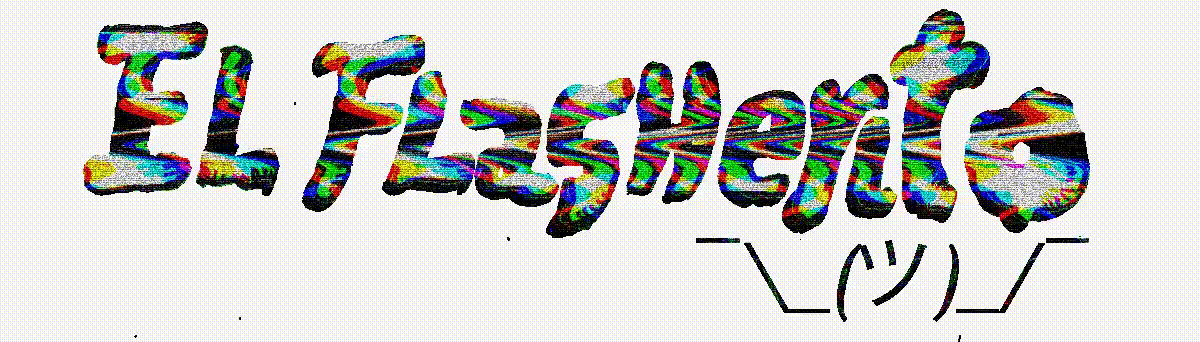Conceptualismo en remojo
por Lenny Liffschitz
dibujo por Lino Divas
En septiembre de 2006, un vecino de la ciudad de Rosario se inscribió en una convocatoria abierta del museo MACRO para que le entregaran en su casa una obra de arte. Lo que ocurrió, en cambio, fue que el vecino, Rubén Ascencio, fue elegido por el colectivo Rosa Chancho para ser convertido él mismo en obra mediante cuatro mecanismos: un bautismo llevado a cabo por el director del museo con agua bendita, la tasación de la pieza, una clínica de obra con teóricos y artistas, y, por supuesto, su exhibición. Esta performance-acción titulada Hombre Obra está registrada y detallada en el libro Huir del mundo. Memorias de acción de un colectivo artístico, editado y publicado por Caja Negra.
Otra de las performance que recoge el libro, Inauguración, realizada en colaboración con Rocío Fernández (hoy Lucía Seles), también ironiza sobre los pactos sociales que, en el mundo del arte, funcionan como ficciones de estabilidad. Inauguración consistía en “una escena social convertida en obra de arte, una performance permanente donde lo único que se inauguraba era el evento de la inauguración misma”. La acción se estructuraba en distintas situaciones: Numbers (acciones centrales), Tedio (situaciones), Space (objetos del lugar), Others (sonidos, cantos) y Paralelo. Tanto en las performance citadas como en el resto del libro, uno ve que RC busca materializar preguntas mientras que funcionan como una parodia de la sociología de la sociología del arte, una especie de redundancia afirmativa que genera sentido.
A través de este libro, que funciona como archivo tanto como documento, accedemos no solo al trabajo del colectivo Rosa Chancho —integrado por los artistas Julieta García Vázquez, Mumi, Tomás Lerner, Osías Yanov y el curador Javier Villa— sino también a una época, con sus actores y sus dinámicas.
El tono es siempre el del registro: el borramiento de las individualidades se vuelve evidente y por eso también efectivo. Difícilmente pueda saberse quién ejecuta qué tareas, salvo cuando se menciona a artistas o no-artistas convocadxs a participar de las distintas performances. RC opera más desde el lugar del productor de situaciones que desde el rol tradicional del artista, como si se tratara de un arte generado por el propio mundo del arte: sus dinámicas, sus agentes, sus rituales. Cuando comenzaron a trabajar, en 2005, el lazo social ya se había convertido en un artefacto estandarizado. El campo artístico no escapaba a esa lógica, y Nicolas Bourriaud ya había escrito su célebre libro sobre el arte como espacio de encuentro: “Si la exposición se ha convertido en plató, ¿quién llega para actuar? ¿Cómo pueden atravesarlo los actores, los figurantes, y en medio de qué decorados?”.
En un mundo cada vez más segmentado y alienado, resulta casi absurdo seguir preguntándose si el arte puede cambiar el mundo. Sin embargo, críticos, curadores y museos europeos —acaso los cuidadores de la Historia del Arte— continúan haciéndosela una y otra vez, atrapados en un loop de idealismo institucional.
Adam Curtis describe la hipernormalización del poder político; Boris Groys, la del arte en el capitalismo mediático. Rosa Chancho traslada esa condición al terreno de la experiencia: busca materializar aquello que décadas atrás se anunciaba como desmaterialización. El colectivo no denuncia la ficción: la reproduce, la exagera, la ironiza. Vuelve performativa a la performance misma. Habita la hiperrealidad para exponer su textura: lo ridículo, lo delirante, lo infértil.
A lo largo del libro aparecen los distintos planteos que fue elaborando el grupo, pero no hay un desarrollo lineal ni un crescendo, sino pura experimentación. Se busca poner en jaque la voz colectiva y el borramiento de la voz individual, el dispositivo de exposición y sus rituales, la definición de obra, el devenir burocrático del ritual para devolverlo a su condición de rito, lo colaborativo y lo inestable. Es falta de progresión explícita acaso una de las mayores riquezas del libro y que a su vez tampoco haya una conclusión ni una verdad revelada.
Incluso cuando una de las performances se llama Retrospectiva, no parece casual que esté ubicada en el medio del libro y no al final. Realizada en la mítica galería Appetite en 2008, la acción buscaba construir su propia narrativa, su propio mito, en consonancia con el espíritu de la galería y de su directora, Daniela Luna. Así lo explican en un correo dirigido al mismísimo Nicolas Bourriaud: “Queremos cerrar este ciclo de proyectos con una Retrospectiva en una galería comercial. Generar una nueva capa de sentido de lo que ya hicimos, llevando las experiencias al objeto, como secuelas o esquirlas de la energía producida. Queremos apurar la historia al forzar nuestro suicidio para poder consagrarnos antes de tiempo. Creemos importante simbiotizarnos con las dinámicas del mercado y contribuir con el arte del entretenimiento entregando show”. La performance, con reminiscencias explícitas de La Menesunda de Marta Minujín, fue una instalación ambiciosa con túneles, música, figuras de pelo y pianos que se tocaban solos: un espectáculo total.
Uno de los aspectos más singulares del libro es que otorga igual relevancia a las performances realizadas que a los proyectos que nunca llegaron a concretarse. Ese registro rescata del fracaso a lo no ejecutado, que puede leerse como un elogio a la curiosidad y el pensamiento mismo, como práctica artística. Si bien el colectivo opera dentro del conceptualismo, lo hace mediante procedimientos no rígidos, no centrados en el objeto inmaterial sino en la acción, en lo poético y lo indexical. Eso se percibe desde la elección del nombre: Rosa Chancho, un juego entre la militancia y la liviandad, entre Rosa Luxemburgo y el rosa light. Como señalan Martín Legón y Alejo Ponce de León en el prólogo de Huir del mundo: “Lo que importa en este caso puntual es la tercera posición que pasa a encarnar, nominal y operativamente, Rosa Chancho: un eslabón perdido, articulante entre lo viejo y lo nuevo, lo político y lo superficial, lo individual y lo colectivo, la teoría y la acción; una curiosidad casi sociológica por el fenómeno aún novedoso de lo contemporáneo.” Así, el colectivo se presenta como una masa mezclada, policromática, que asume los roles de productor, coordinador de contenedores y publicista de sí mismo. Tal vez el arte pueda cambiar a las personas, del mismo modo que puede hacerlo un buen alfajor, una calculadora o un amanecer.
El libro de Rosa Chancho, en ese sentido, materializa un tipo de conceptualismo húmedo: uno que no se resuelve en la idea pura, sino en la condensación de gestos, materiales, burocracias y afectos. Un wet conceptualism¹ que devuelve al arte su dimensión encarnada, donde la crítica no busca concretizar algo de lo inapelable sino mojarlo, ablandarlo. Allí donde el pensamiento se mezcla con la transpiración de lo colectivo en movimiento, con los aceites de los engranajes del sistema que parodia y reproduce. Un racionalismo simbólico atravesado por el deseo y por la materialidad del mundo que lo contiene: un arte que, al performarse, se vuelve a la vez teoría, farsa y documento.
¹ El término “wet conceptualism” se usa para nombrar un conceptualismo encarnado y afectivo -menos racionalista que el anglosajón- que recupera la materialidad, lo social y lo sensible frente a la asepsia del arte conceptual más clásico.