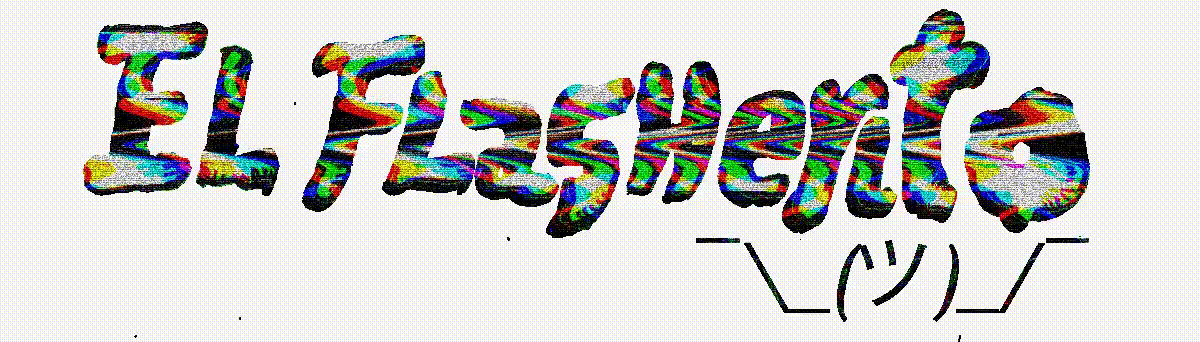Retratos públicos
por Fermín Vilela
dibujo por Lino Divas
La imagen a menudo tiene más de memoria y más de porvenir que el ser que la mira.
Georges Didi-Huberman
Hace poco, mientras trabajaba en mi taller, me llegó el mensaje de una amiga italiana. Era una nota sobre una de las primeras refacciones de la quinta presidencial de Olivos por parte de Javier Milei, durante el verano surreal del 2025: el montaje de una serie de pinturas y gigantografías en los históricos pasillos de la quinta. El inventario era curioso. Personificado como Wolverine o como un león manso, en tapas de revistas como Time o The Economist, las imágenes enmarcadas chorreaban excentricidad y desborde. Algunos hablaron de culto excesivo de la personalidad, otros de narcisismo. Por mi parte, traté —y trato— de no hacer un consumo irónico del tema. Mi amiga la tana, que es historiadora, comparte mi postura. El juego de los símbolos, supongo, es algo para tomarse muy en serio… ¡Banzai!.
Todavía no logro entender bien qué es lo que estaba viendo, cuando empecé a leer la nota. Un museo de sí, un carrousel, una galería narcisista: el jefe de Estado le jugaba a la guerra simbólica con el montaje del inventario más estrafalario de los dos últimos siglos, sino el primero. Quien avisa no traiciona.

Una presencia
En su ensayo Retratos públicos, la historiadora del arte Laura Malosetti Costa analiza la construcción de las imágenes heroicas en América Latina desde el siglo XIX hasta el presente, y nos dice sobre ellas que “contienen un poder de persuasión, poder de provocar emociones, de asociarse libremente a sistema de ideas complejos, poder de persistir y también capacidad para sostener distintas formas de poder”. Como muchos saben, desde la antigüedad, los retratos —ya sean en esculturas, representaciones al óleo o fotografía— fueron utilizados por la tribu y sus actores para legitimar figuras públicas como encarnaciones del poder. Un dispositivo de legitimación que conectaba directamente con el sentir visual de las personas hasta dejarlas, de alguna forma, a merced del retratado. Más allá de funcionar como una mera expresión plástica, entonces, o como una puesta en práctica de la capacidad técnica del artista, el retrato se volvía una presencia. Estas representaciones tuvieron, desde sus primeros despliegues, una categoría siempre mayor, puesto que personificaban a la autoridad, a su cuerpo, a la carne gobernadora frente a los miles de ojos. Suspendido sobre las cabezas de los jefes, de los funcionarios y los ciudadanos, el retrato parecía observarlo todo.

Basada en la pintura original de Paul Delaroche, “Napoléon abdicando en Fontainebleau”, se lo representa a Milei
en la misma postura que el personaje histórico francés en un óleo de 50×60 cm, pintado en 2025.
En una entrevista publicada en La Nación por Daniel Gigena, Malosetti Costa analiza las pinturas en las que fue representado Milei y, de alguna manera, fueron replicadas por el jefe de Estado en sus redes o directamente enmarcadas y expuestas en la quinta presidencial: “Su cara transfigurada por accesos de furia, la manera de mirar de abajo hacia arriba, todo eso resulta muy estudiado para producir una imagen impactante de sí mismo, por lo violenta y lo novedosa. En general, los presidentes alrededor del mundo muestran una imagen serena, que busca generar en la población una idea de solvencia y de seguridad. Parecería que este Presidente estaría buscando lo inverso: falta de control, furia, peligrosidad y ciertos rasgos infantiles”. El despliegue visual que rodea a Javier Milei no parece ser un gesto ingenuo ni meramente decorativo. La iconografía elegida —ese repertorio de retratos descontracturados, irónicos, de guiños al cómic y a la fantasía provocativa— responde a una estrategia meditada, creo,que impacta especialmente en el público joven. Acá no habría improvisación, como muchos querrán creer. La figura de un presidente que se presenta como irreverente, brutal, caricaturesco, no surge por accidente: es una construcción planificada desde el manejo consciente de sus redes y de su proyección mediática. Y es precisamente este artificio lo que, según advierte la historiadora, merece ser leído en su dimensión política, porque ese arsenal de imágenes ya está produciendo efectos.
Paradójicamente, este despliegue de imágenes es lo más parecido al culto más tradicional del líder. Parte de la colección de Milei en Olivos reproduce y distorsiona, en su lógica de exhibición, los viejos cultos del líder del siglo XX (Stalin, Lenin, Mao, incluso Perón u Evita) cuyas efigies, tantas veces inmortalizadas, terminaron en buena parte destruidas o proscritas tras los vaivenes de la historia. Un paralelismo inquietante para un presente que parece revivir ciertas formas clásicas del ejercicio simbólico del poder. Milei desea ingresar —bañado en lluvia ácida— al panteón del personalismo político clásico. En ese sentido, en esta presencia se puede percibir más el capricho de una extraña criatura por la espectacularidad y la semántica política que el anhelo de una perpetuidad, de una semblanza, de una presencia firme en el tiempo histórico.
Capricho del símbolo
El repertorio de imágenes que Milei montó en la residencia presidencial no parecería ser, por lo tanto, un gesto ingenuo, mucho menos decorativo. Por el contrario, responde a una voluntad torpe, violenta, de inscribirse en la tradición de los grandes símbolos nacionales. No es casual que se muestre metamorfoseado en león —con traje, corbata y banda presidencial— o retratado en actitudes grandilocuentes, como si quisiera encarnar una épica digna de Napoleón en su ocaso. Resulta significativa, en este sentido, la necesidad de rodearse de versiones de sí mismo donde se sobreactúan la potencia, la agresividad, la superioridad física —atributos ajenos al biotipo real del presidente—, en un exabrupto constante por romper los límites establecidos. Pero este gesto no es exclusivo de Milei ni de la administración libertaria. La historia ofrece numerosos ejemplos de líderes que multiplicaron su propia efigie hasta la saturación. “El reflejo desesperado/es el comienzo de la pérdida”,escribió el poeta argentino Roberto Juarroz.

Pintura al óleo hecha por un fan, 2025. Mide 1,60 por 1,10 metros.
La advertencia, en ese sentido, es clara. Pueden notarse algunas resonancias con otros eventos semióticos, oscuros e impredecibles de la política mundial —la quema de banderas indígenas en Bolivia durante el golpe de Estado en 2019, el sugerente saludo nazi de Elon Musk o las manifestaciones neofascistas en Italia, Alemania, Inglaterra o España, para citar algunos ejemplos—, y las comparaciones resultan inevitables. El uso irresponsable de símbolos, y esto no es ninguna novedad, pueden llegar a cambiar el curso de la historia. Los símbolos son extremadamente poderosos. Los llevamos marcados a fuego desde tiempos inmemoriales y pueden despertar violencia, hambrunas, destrucción, incluso guerras. También pueden brindar calma, fortaleza, brindar bienestar social u articular un escenario político concreto, en sintonía con las necesidades de la población. El de Milei no parecería ser el caso.
Esperemos que esta aventura simbólica termine ahí, en una aventura simbólica. De otra manera, estamos perdidos. El príncipe se retrata como quiere, no como puede. Incluso dejando de lado el albedrío del pintor que ejecuta. La historia parece estar de acuerdo con esa idea.