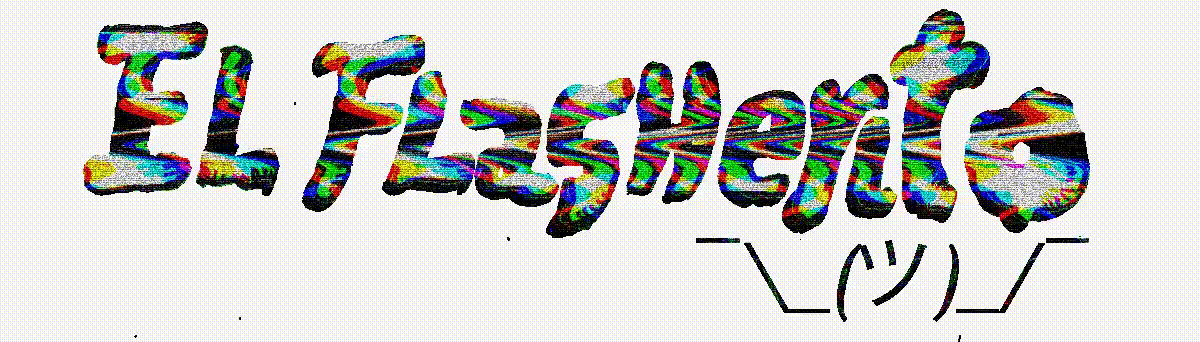Que se llueva el rancho
Por Matías Heer
A través de un megáfono nos invitan a pasar al Museo del canon sine qua non. El guía nos compara con ganado, los pasillos se estrechan hasta llegar a la sala del Padre, representamos las primeras vacas mareadas de los barcos que arribaron a las pampas. El Padre comienza a leer un libro, el único libro de toda la performance, algo luce oxidado.
Damos por hecho, erróneamente, que la literatura equivale al libro. Confundimos forma de consumo con contenido. Desde el nacimiento de la imprenta entre los siglos XV y XVI, pero más que nada durante su expansión industrial en el XIX y el XX, la producción de papel a gran escala (tecnificación de la industria forestal) y la incorporación de la maquinaria a motor (imprentas, cosedoras, plegadoras) produjo la masificación del libro como forma estandarizada del consumo literario. Borramos el hecho de que, por ejemplo, la poesía se performaba: los himnos homéricos sin inscribir se representaban en plazas públicas, las lavanderas coreaban endecas de Catulo a la vera del río, las trovas provenzales se gestaban en invierno para ser interpretadas con música en verano en las salas húmedas de los palacios. Es decir, antes de la imprenta, y durante su largo proceso de tecnificación, el libro era apenas un medio de almacenamiento de conocimiento reservado a los claustros religiosos, primero, académicos, después. La forma del libro no equivalía al consumo cotidiano de literatura, faltaba mucho para la imagen arquetípica de la lectura íntima, en silencio, a la luz de un foquito.
Aún más ¿somos capaces de decir que las sociedades ágrafas desarrollaron algún tipo de literatura? Si nos inclinamos a responder afirmativamente, lo más probable es que agreguemos de manera peyorativa “literatura oral, claro”. Pero el libro está en crisis. El costo ecológico de su industria y, por ende, su costo final se encareció al tal punto que, sin ánimos mesiánicos, podemos afirmar que estamos atravesando su decadencia como medio de consumo literario. Si aceptamos esto y no deconstruimos nuestra visión sobre la falsa equidad, deberíamos aceptar por inercia que la literatura se halla en el mismo proceso de decadencia que el libro y que, dentro de poco, el libro-literatura será un objeto-consumo caro, reservado a las altas clases sociales y, quien quiera publicar-escribir, deberá pertenecer a ese nicho selecto y heredado.
En este contexto el Museo del canon sine qua non, museo efímero montado en El Vómito, le dió una vuelta de tuerca a dicha equivalencia. Basada en los poemas-écfrasis de Orfebrería, sirenas y papayas (Slimbook, 2020) de Francisca Lysionek esta performance sacó los textos del papel para trasladarlos a una escenificación estructurada en tres partes: la sala del Padre, la sala de los Desnudos y el Acervo o sala del Canon. En cada sala lxs performers Facundo René Torres, Valentín Etchegaray, Jacqueline Golbert, Martina Juncadella y Lucas Olarte, como la misma Francisca Lysionek, representaban los poemas mientras se proyectaban uno o más cuadros, intervenidos por María Alfieri, Ignacio Barsaglini y Matías Holzman, bajo la tensión musical de Okti Medrano, Feli Arias, Triana Pujol y Tobías Leiro.
Más allá de los nombres lo interesante es la cantidad. Este primer gesto rompe con la convención literaria de autoría y originalidad, socializando tanto el consumo como la recreación de los poemas. Tal recreación logra escapar de la habitual lectura en voz alta que no aporta otra instancia de significado sino que simplemente escenifica el deseo detrás de nuestra idea arquetípica de lectura: leer en voz alta a lectores reconocibles bajo la luz de un foquito. En este caso no fue la voz delx poeta lo que apareció, sino los cuerpos en representación de los poemas, generando nuevas reglas para la interpretación. Por ejemplo, luego de atravesar la sala del Padre, presentada como la sala de lo heredado, donde se da un diálogo con referencias a Colón y el conocimiento geográfico científico/geográfico emocional, arribamos a la sala de los Desnudos donde el Padre lleva al Hijo a una especie de vodevil decimonónico que empieza con la Odalisca recitando “las manos son las últimas esclavas/ de la historia del arte/…/ trabajan a presión guiándose / por el olor del miedo”, para luego arrojar al padre al piso y montarse en él mientras recita: “¿por qué viejos hombres raptan a una joven chica? / … / Es como mirar algo que viene de otro planeta”, y finalizar “Qué pena, el nombre de la piba es tan largo/ no entra en la cartelera del teatro/ Todo H.O.M.B.R.E que entra a verla/ en realidad, no sabe a quién está mirando:/ es por lo pronto un cuerpo/ para chuparse el dedo/ una boa turquesa/ de plumas la abraza/ unos ojos violetas parpadean/ detrás de la máscara de la tragedia/ una loca ¿una artista?/ una trabajadora del pueblo”. La estructura performática, los cuerpos hablantes fundidos a cuadros como el de Calle Corrientes de donde salen los últimos fragmentos citados, despiertan una serie de significados latentes: podemos enlazar feminismo y decolonialismo, tomar al Padre como el lenguaje del amo y a la Odalisca como la subversión de esa herencia.
Al llegar a la última sala, la del Acervo o el Canon, ya condicionados por su nombre, vemos unas figuras cubiertas con sábanas que oscilan entre fantasmas y esculturas de las que escuchamos: “No es un carnaval sino pisadas maquinadas repetidas/ siempre diferentes -pisotones como ojos del comercio/ pieles y naranjas en campañas de conquista/ Continente de puro estímulo- disecciones públicas/ teatro de la anatomía- prostituta y delincuente en grato fitness/ sin tumba ni reclamo- serán ante todo lecciones del espacio que habiten”. Tenemos las coordenadas para una guía de lectura: colonización, independencia y museificación. Se escucha al final: “la luz que apunta a la concha/ informa su lindura/ y edad marítima/ se apilan los turistas para verla/ nieva un polvillo en el museo de la vieja/ ninfas de libélula/ caen muertas/ sobre el canon”. El tono neobarroco que podemos captar en la lectura estándar (teniendo en cuenta el sesgo anticolonialista del neobarroco) adquiere un nuevo marco de juego, el de la performance, que permite un consumo literario resignificado y resignificante. Estas reglas recreativas articulan nuevos sentidos o resaltan significados en potencia que en el formato libro solo se obtendrían con una nota, un prólogo o una adenda, lo cual nos lleva a leer más y más y más sin nunca salirnos del libro ¿acaso el ideal de cualquier plataforma o red social? A diferencia de la vuelta civilizatoria del Martín Fierro donde el libro impedirá que el rancho se llueva, necesitamos sacar los techos impuestos por un formato de consumo que no es sinónimo de lo que garantiza consumir y dejar que se nos llueva el rancho.