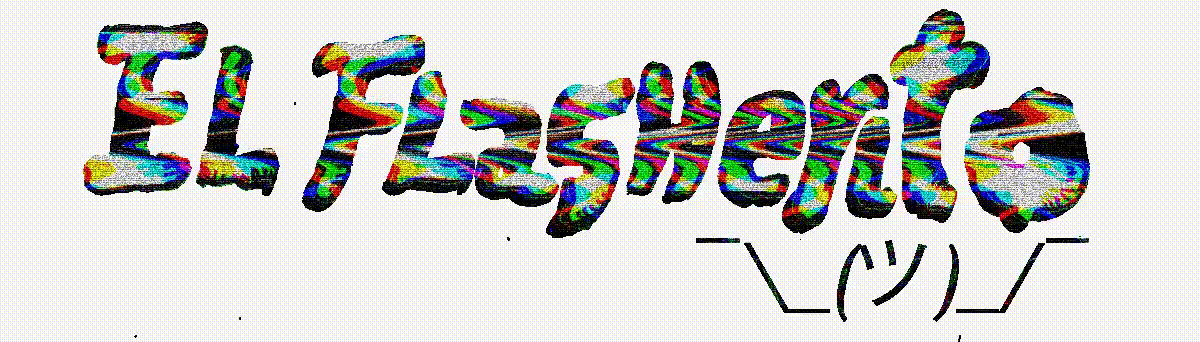Dibujaba manchas en la pared
por Fermín Vilela
Para Silvia, Mónica y María Elena
Mi abuelo Mario, que toda su vida había sorprendido al pueblo con sus anécdotas y su extraña forma de vida, se había muerto hacía poco. De todas maneras, a la parca la burló como quiso. Salió ileso del derrumbe del techo entero de una pieza (kilos de material se le cayeron encima mientras dormía, con ochenta años) y del incendio de otra, que se la construyeron después de ese primer accidente. La segunda duró menos de dos años gracias al desperfecto de una estufa eléctrica: la terminó prendiendo fuego en una noche de invierno. Y al final, después de todas estas maniobras evasivas, Mario se terminó yendo por un problema cardíaco a los ochenta y cuatro años.
El Ilusionista se iba a descansar.
Además de haber burlado a la muerte dos veces, también había amado a sus tres hijas y hecho sufrir, con equivalente amor, a mi abuela Clarita por esa misma bizarría, esa forma particular de ser y de actuar. Un mezzo dandy con creatividad explosiva, ese talento que desembocaba en su profesión de relojero y en sus inventos míticos, como el aerosol-perro con rueditas o la pata postiza para los pollitos del corral hecha con bombilla de mate. También para mandarse cagadas era ducho, pero eso es otra historia. Siempre es otra historia.

El abuelo se había muerto hace poco, entonces, y ese verano en Salto hacía un calor bárbaro. Tener casi dos meses por delante sin tener que ir al colegio —el Normal Siete de Balvanera, en Capital— o vivir pegado al ventilador del departamento de la calle Hipólito Irigoyen con mis viejos era lo más parecido a la libertad. O lo que se me hacía que debía ser la libertad. En Salto corría al aire libre. Transpiraba. Movía el cuerpo, y eso me hacía sentir vivo. Había, además, un gran río en el que yo podía pescar mojarras. Había un club con nuevos amigos para hacer y una pileta en la que podía nadar todo el día. Estaban mis tíos, mis primos. Por lo que pude dilucidar años después, mis padres (Silvia y Alejandro) eran perfectamente conscientes de esto. Y obraron a partir de ello. Por eso les estoy, por siempre, agradecido.
Ver a los perros descansar del calor a la hora de la siesta, ese horario en el que el mundo parecía detenerse, fue de mis primeras experiencias contemplativas; el abuelo Mario, que brillaba por su ausencia, todavía daba vueltas por la casa, especialmente a esa hora detenida. Su fantasma olía a ginebra Bols, a vino blanco Uvita y salamines pelados al sol. Me lo imaginaba todavía montado en su infalible Zanellita blanca, esa que parecía un caballo sucio, porque el jinete quijotesco siempre dará vueltas en su extraño corcel. Si bien lo conocí en una etapa particular de su vida, ya para sus últimos años, siempre supe que ese hombre guardaba en sí una inmensa ternura y generosidad, a pesar de sus extravagancias. Sus tres hijas lo siguen adorando, al día de hoy. Es curioso. Diría que mi primer contacto con un verdadero fantasma fue con el suyo. Me acuerdo, por ejemplo, de no estar asustado por su muerte en sí, sino por cómo eso afectaba a mi abuela, a mi mamá y a la gente a su alrededor. Era el eco en los vivos, no la cueva solitaria del muerto.
***
Si bien pude ir juntando algunos datos gracias a mis tías, mis tíos y mamá, de él mucho no me acuerdo. Sí de un pianito en el que tocaba el cumpleaños feliz, del taller con los motores desarmados, de su obsesión con los alambres de cobre, con los faisanes y con El inglés de los güesos, ese libro que al día de hoy me sigue pareciendo un misterio. Nuestros horarios no coincidían, supongo. Pasaba horas trabajando a la noche, que parece ser era un horario que le gustaba mucho. Temprano no se levantaba, entiendo. Gustaba de dormir hasta altas horas. Después almorzaba por su cuenta, se quedaba encerrado en el taller o se iba a pasear, siempre en la suya, pasaba tardes enteras en el balneario o el club náutico de Salto, en el bar, charlando con éste y con aquél. Esto último es una mentira, evidentemente, porque nunca lo vi hacerlo: todos son relatos que me fueron contando o recuerdos o falsos recuerdos, de esos que uno se inventa y se termina por creer. Como dije antes, lo agarré en un momento extraño de su vida. Un castillo al que me era imposible acceder.
De ella, en cambio, sí podría decir verosimilitudes. Con la abuela Clarita pasábamos mucho más tiempo juntos. Me acuerdo del perfume, de lo coqueta que era. De sus manos, de dedos largos y firmes, las mismas manos de mi madre, con uñas pintadas de rojo escarlata. De su belleza siria-criolla (hija de padre chiíta musulmán y madre de raíces indígenas) y de su devoción casi religiosa por la revista Caras. De su sorpresa al verme comer como un nene desaforado (“¡Nene! Parece que nunca hubieras comido”!) frente a esos platos inmensos de fideos caseros o ante la sopita de galletas de agua dentro del mate cocido que nos preparaba a mí y a mis hermanas. Su dulzura se traducía en una manera cincelada de dar afecto, mayor con el paso de los años. Todo el mundo sentía afecto por mi abuela. Era muy querida en Salto. Fue una estupenda abuela y una madre amorosa, al mismo tiempo que una mujer sufrida por motivos que no me corresponde ventilar, aunque sepa muy poco de eso.
Hace no mucho, viendo un cassette de video de cuando cumplí mi primer año, en septiembre de 1993, la pude volver a ver. Mamá, una vez, me dijo que prefería no ver videos de gente que ya no estaba entre nosotros. Mucho menos de sus padres o de seres muy queridos. Era como volver a verlos, decía. Un holograma de lo desaparecido. Prefería mantenerlos bajo el ala del recuerdo, ese mecanismo infinitamente más natural y menos doloroso. Al romper ese mecanismo, algo pasó. Vi el video y se me erizó la piel. Quizás me hacía falta esa ruptura para recordar cómo era su belleza. Para encontrarme con esa mirada profunda, dulce y triste. Si, creo que en su mirada había una cuota de profunda tristeza, oculta tras un manto de encanto y honesta sonrisa.
Me pregunto si toda esa tristeza se debía, en parte, al paso de los años.
Se sentía sola, me decía. Que nadie le daba bola. Que la dejaban sola y que eso era inevitable en la vida. Ella, tan coqueta, tan íntegra, ahora me describía cómo todo, de alguna manera, se iba desarmando a su alrededor. Mi abuela Clarita, quien se iría no mucho después que el abuelo, lo llamaba en sueños casi todas las noches. De todas formas había algo cierto: en los últimos años mucho no se soportaban. Dormían en piezas separadas. Él en su isla de trabajo: relojes, plantas, martillos y caos de taller. Ella también en la suya: una casa enorme que habitar, nietos que educar, amigas que ver, un pueblo entero a caminar. Pero ahora que Mario se había ido para siempre era como si Clarita no tuviese demasiados motivos para seguir viviendo. Así lo recuerdo. Tengo amigos y amigas que me contaron historias parecidas con sus abuelos o sus padres. Se van juntos, después de toda una vida. Componen una canción, de la mano. Bailan año tras año. Dance me to the end of love. Y fue en esas noches de calor, estas historias, cuando empezó a construirse mi refugio personal, que era quedarme mirando durante horas las manchas oscuras en las paredes de la pieza de madera. Pero de eso me gustaría hablar después.

De todas maneras (y atendiendo a las charlas de sobremesa) de quien se suele hablar es de mi abuelo Mario, el protagonista de un relato contado por toda una generación. Un relato sobre su vida y la de sus doce hermanos varones, sobre su profesión de relojero y la joyería-relojería que llevaba junto con mi abuela en la calle Buenos Aires, la vía comercial del pueblo, un centro protagonista. En esa calle aprendí a andar en bicicleta. En esa calle me dieron mi primera patada en el culo, de esas que uno no se olvida.
En esa calle fui feliz, quizás sin saberlo.
La joyería Vilela era algo así como una institución al servicio de los vecinos. Dios es empleado en un mostrador. Y parece ser que, si bien Mario estaba encargado del taller, la que se hacía cargo de los negativos en la caja y las deudas era la abuela Clarita, ya curtida en hacer piruetas con los números. La malasangre, sobre todo si no es compartida, termina por enfermar y hasta producir buenas obras de arte, pero mi abuela no era una artista. Mi abuela era comerciante y joyera y madre y abuela. Prefiero no explayarme demasiado sobre ésto porque sería dibujar castillos en el aire. Lo que quiero decir con ésto es que no llegué a ver nada de ese amor ni de ese sufrimiento, de ese negocio o su relación con mi mamá y sus dos hermanas. Yo, de alguna manera, llegué tarde. Llegué para el final. Fui el último hijo varón de toda la familia y eso, al menos para ellos, era algo importante. Todas estas escenas fueron reconstruidas con fragmentos de una historia que respiró siempre en el pasado, tan lejos y tan cerca.
Al día de hoy, donde estaba la joyería Vilela hay un local de venta de electrodomésticos. Cuando mis abuelos tuvieron que cerrar la joyería a principios de los años 90´ por problemas financieros, mi tía María Elena y mi tío Pino se hicieron cargo del fondo de comercio: la transformaron en una histórica mercería, bulonería, bonotería y casa de venta de ropa llamada Al divino botón. Mi infancia transcurrió, justamente, en esa transformación. Como la casa de mis abuelos estaba conectada al local, mis días transcurrían entre el negocio de mis tíos, la casa de mis abuelos, la colonia de vacaciones y el cyber.
Hoy día, año dos mil veinticinco, se mantienen los frentes históricos de esas dos propiedades, aunque las paredes y las puertas hayan sido pintadas de un azul marino espantoso. Los gestores comerciales de electrodomésticos no perdonan. Pero eso sí: me gusta cerrar los ojos. De esa forma viajo al pasado, a lo que fue la gloriosa cuadra de los Vilela.
* * *
Qusiera volver a ella. En esos últimos años de su vida tuve conversaciones con mi abuela Clarita, y probablemente hayan sido de las más importantes de mi vida. Charlas fundacionales, porque con el tiempo empiezo a darme cuenta que todas esas escenas estarán -y estuvieron- conmigo para siempre. Clarita, cuando se asomaba la noche, no tenía pelos en la lengua, me decía que lo extrañaba mucho “al viejo loco ese”, y que la estaban dejando sola. Lloraba. Respiraba y lloraba. Pero si no estás sola, le respondía yo. La verdad es que no tenía la más mínima idea de qué decirle para hacerla sentir mejor. Hacía lo que me nacía en el momento. Para ponerla contenta, por ejemplo, le hacía dibujos de cosas como plantas, bichos, perros, bicicletas, caracoles y babosas (que andaban por toda la casa durante las noches de verano, con ese calor y humedad que las hacían salir). Eso, claro, era durante el día, cuando el escudo del sol nos protegía del terror que podía aparecer en la noche. El Horla, como le dice Casas. Ahí no había nada para hacer. Era no decir nada, estar ahí para ella y escucharla mientras de fondo Baby Etchecopar, desde Radio 10, insultaba a sus propios oyentes.
Me había convertido, para citar a mi vieja, en “el hombre de la casa”. La verdad es que para mí fue un garrón. También tuve mucha suerte, eso tengo que decirlo. Entre los llamados desesperados a mis padres preguntando qué tenía que hacer con mi abuela en momentos así, también estaban esas tardes fantásticas en soledad y con mis tíos maternos y con los primos y los amigos improvisados a la hora de la siesta jugando a los jueguitos en los fichines del pueblo. Era Ying y Yang. Tenía muchísimo margen de maniobra para ser yo mismo, agradecer por todo lo que tenía y, de paso, tratar de dibujar cada vez más. O vivir cada vez más. Todo era parte de lo mismo. La hermana de Silvia, mi mamá, se llamaba María Elena. Mi tía fue valiosa porque sabía que era importante encontrarme un vehículo para mi soledad. Además de pasar mucho tiempo conmigo me regalaba cuadernos y lápices de colores, marcadores. Entonces venía la experiencia. Andá y arreglate, a vivir que son dos días.
Por esa razón, a mi tía también le debo muchas cosas.
* * *
Volver a dibujarlos es luchar contra su desaparición. La foto es de cuando mis abuelos se casaron, en 1951. Por lo general, a menos que no quede otra, prefiero bocetar al natural; si puedo tener a la persona frente mío, observando sus movimientos (la forma que adopta su boca cuando habla, se ríe o permanece en silencio) me resulta mucho más cómodo el proceso. No necesito forzar nada. Y si conozco a esa persona la libertad es todavía mayor, porque llevo sus gestos dentro mío, y eso vuelve al trazo más orgánico. En el caso de Clara Jaime y Mario Vilela, mis abuelos, tenerlos en foto no fue un problema. A partir de esa imagen tomada en mil novecientos cincuenta y uno pude extraer lo que necesitaba, porque ellos vivían en mí. Viven en mí. Sólo necesitaba recordarlos.
La artista indio-británica Celia Paul, en su libro de memorias titulado Autorretrato escribe que, mientras dibuja un cuerpo, le gusta perderse en sus pensamientos y en sus recuerdos. Una fusión de lo místico, por así decirlo, con la observación directa. Entiendo así que Celia Paul trabaja con la imaginación, que dibuja a partir de ella. Intuyo que eso es lo único que yo tenía a mano a la hora de dibujar a mis abuelos: la imaginación. Traté de representármelos juntos, alegres, llenos de miedos y esperanzas.
¿Qué hora sería cuando tomaron la foto? ¿Cómo se sentirían?
Imaginarlos. Imaginarlos sonriendo, jóvenes y amadores. Nerviosos por estar a punto de casarse. Ella con su vestido de hombreras y una sonrisa que rajaba la tierra. Él con ese bigotito de postal y esa mirada tierna, divertida, vital hacia el infinito.
Imaginarlos, entonces. Para viajar al pasado con un lápiz en la mano, una taza de café para usar sus pigmentos, un frasquito de tinta china y un poco de saliva para esparcirla sobre la hoja.
Imaginar con ellos, hacia ellos.

Para ir terminando, quisiera seguir perdiéndome un poco más en esas noches finales en las que me quedaba mirando las manchas negras en la madera de la pared. No lo hacía sólo para pasar la noche con mi abuela, o para distraerme del silencio oscuro, sino para empezar un descubrimiento. Para el niño imaginar es descubrir. Y no se trata de una frase linda: es literalmente cierto. Es el acto mismo de imaginar lo que me llevaba, de alguna manera, a dibujar con los ojos. Deleuze, en una de sus clases, habla del “acto-prepictórico”, ese caos que nace desde todos nosotros antes de ponernos a pintar. Me sentí un poco identificado, porque aunque no tuviese lápiz ni birome ni entrenamiento yo dibujaba, como si los márgenes de la creación no estuvieran muy bien delimitados. Desde la cama y con un bolsa de agua caliente a un costado, yo dibujaba. Mientras mi abuela Clarita dormía y la radio de fondo sonaba con interferencias, yo empezaba mi relación no con la línea en sí, no con el dibujo, sino con el estar. Para quienes sufrimos de dispersión crónica, eso es muy valioso. El foco que se me activaba la hora de formar imágenes sobre esa pared de madera era poco frecuente, más bien raro, excepto en las clases de plástica que tomaba, por ejemplo, en el Instituto Labardén o en algún que otro garabato que hacía por ahí. Podía quedarme horas viendo las manchas. Era mi ritual secreto. Me decía a mí mismo que la de allá era una araña, o un bicho de ocho patas que podía mover su cabeza a la velocidad de la luz. Era mi sentido arácnido inventado. Todo era posible en ese terreno. Servía para distraerme de lo que le pasaba a mi abuela, supongo. O más que una distracción, me gusta pensar que era un punto de fuga para mis ojos y mis ganas. Yo era libre de hacer con todas esas manchas lo que me diera la gana. Podría estirarlas, volver a hacerlas, crear con ellas algo nuevo. Podría depositar, por qué no, mis miedos, mis dolores de cabeza, mis alegrías. Y la radio de fondo: todavía escucho los ecos de esa radio. Es cuestión de cerrar los ojos. De volver a imaginar los nudos en la pared de la madera. De escuchar las voces radiales flotando en el cuarto mientras mi abuela Clarita llama a mi abuelo Mario en sueños o me pide agua en medio de la noche.
El dibujo y el recuerdo, sin darme cuenta, ya habían empezado.