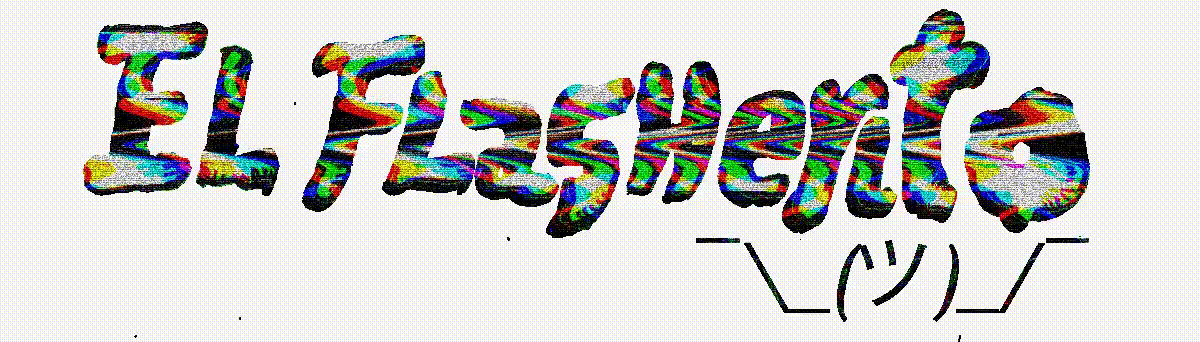Proyecto imaginario I_ Reparación histórica
Por Fran Stella
Dibujo por Lino Divas
Proyectos Imaginarios es una serie de muestras imposibles de realizar que retoman algunas ideas con las que fui trabajando en los últimos años y a partir de las cuales fui escribiendo también para El Flasherito. Si hacemos foco en el despliegue del imaginario colectivo, quizás aparezcan relaciones -constelaciones- de obras que, a pesar de haber sido realizadas en períodos diferentes de tiempo o, a veces, en lugares distintos pero en simultáneo, dan cuenta de un proceso que va más allá de lo individual.
___________________________________________________________________________
Reparación histórica es una propuesta instalativa que reúne las obras La Virgen del Prado de Rafael, El Círculo Mágico de John William Waterhouse y la serie El trabajo invisible de Lucía Reissig. En el centro de la sala se erige una pared con dos caras: la primera, blanca, exhibe la pintura del inglés; su reverso, negro, presenta la del italiano. Ambas están rodeadas por un aro de metal que flota levemente por encima de las cabezas representadas y del cual cuelgan los tres trapos de la artista argentina.
La instalación, concebida como acto político y psicomágico, surge como un desprendimiento del proyecto de investigación en curso Archivo Psiloarte. Este archivo busca recuperar obras capaces de desviar los surcos arquetípicos de las imágenes colectivas —como la Virgen y la Bruja— y parte de la hipótesis de que el Inconsciente Colectivo opera como un sujeto que se vale de lxs artistas para codificar experiencias en forma de imágenes que, aunque disímiles, conservan una estructura común.
En particular, esta instalación retoma la idea desarrollada por Jerry Brotton en El bazar del Renacimiento, según la cual “los logros culturales, científicos y tecnológicos del período” estuvieron acompañados por “la destrucción de culturas y comunidades indígenas”: el lado oscuro del Renacimiento. Bajo un análisis junguiano del imaginario colectivo, la instalación propone una lectura desde la dialéctica luz/sombra: la luz como aquello que la conciencia reconoce y celebra; la sombra como lo negado, lo reprimido, lo que retorna.
La obra de Rafael, La Virgen del Prado, podemos asociarla a la luz por múltiples razones. En términos iconográficos, encarna los valores prístinos y espirituales de la imagen mariana: una figura apacible, idealizada, que convoca a la identificación y al mismo tiempo ubica a la mujer en el lugar de la entrega y la maternidad. Desde el punto de vista histórico-artístico, Rafael representa la canonización de la maniera: su obra deviene patrón de belleza y modelo de enunciación eurocentrado. Así, La Virgen del Prado no sólo establece un canon estilístico, sino también ideológico: se vuelve portavoz de una idea de arte —y de mundo— construida desde las clases dominantes europeas. En palabras de Urquízar y Cámara, la crítica “interpretó a este pintor como arquetipo del clasicismo. Con el tiempo, su reputación póstuma se asoció fundamentalmente a la imagen serena y dulce de sus figuras, y en especial a la piedad de las madonne y la suavidad de sus retratos femeninos, que se convirtieron en modelos para parte de la pintura del siglo XIX y en lugares comunes del kitsch contemporáneo.”
En contrapartida, el reverso de la instalación presenta El Círculo Mágico de John William Waterhouse, pintura del siglo XIX perteneciente al movimiento prerrafaelita. Si bien comparte con el naturalismo cierto grado de detalle y figuración, esta corriente buscó retrotraer la pintura a un tiempo anterior al de Rafael, explorando imágenes menos idealizadas, aunque no necesariamente realistas. Podemos identificar el origen del movimiento prerrafaelita, del que Waterhouse representa una segunda generación, en el Romanticismo y sus intentos por recuperar el pasado medieval, entre otros aspectos, como modo de cuestionar el canon academicista. En plena época victoriana, esta obra surge en sintonía con otros movimientos que, desde distintas disciplinas, comenzaban a recuperar lo que desde la lógica de este proyecto podemos llamar el lado oculto de la modernidad: el esoterismo, el ocultismo y el paganismo. Es curioso notar que en simultáneo surgían movimientos como el psicoanálisis que se proponían investigar desde la psicología eso que empezó a llamarse lo inconsciente y que años más tarde Jung definiría como sombra.
Tal como señala T.J. Clark en La imagen del pueblo, la aparición de la psicología profunda habilita nuevas formas de comprender la producción y la recepción del arte. Esta dialéctica entre artista y público, que Clark llama a pensar desde múltiples puntos de vista, encuentra aquí un correlato en la relación entre imágenes, inconsciente colectivo y hegemonía simbólica en la que cabe preguntarse ¿Es ese diálogo interno con un público imaginario que lxs artistas sostienen un modo de referirse a una dialéctica con lo inconsciente, con aquello que está más allá de la propia consciencia del artista a la hora de producir obra?
Siguiendo esta línea, proponemos que así como Rafael, en el siglo XVI, codificó un canon que perduró durante siglos, el intento de Waterhouse por representar el reverso simbólico de lo femenino —la bruja, lo oculto, lo mágico— no alcanza una potencia político-poética capaz de reconfigurar realmente el sentido. La representación de la sombra es absolutizante y sigue en manos de un varón europeo, reafirmando el lugar de enunciación hegemónico. Y, como diría Clark: “las bromas se parecen al arte por cómo manipulan el inconsciente, y quizás también por su tratamiento de la historia”. En este caso, la broma es doble: el intento de representar la sombra fracasa… y otro varón, puto, escribe este ensayo unos siglos después.
La obra de Lucía Reissig, El trabajo invisible, es en palabras de la artista, “un proyecto de investigación sobre una labor teóricamente no-artística pero sí transformadora en torno a mi trabajo como empleada de limpieza”. Aquí, la artista no sólo ritualiza la mugre y la convierte en símbolo —como haría la bruja de Waterhouse—, sino que además la sitúa dentro de una estructura histórica: la división racializada y sexogenérica del trabajo, consecuencia directa de los procesos inaugurados por la modernidad.
Podemos leer esta operación en sintonía con lo que Linda Nochlin señala sobre el realismo: la irrupción de sujetos “comunes” —trabajadores, campesinos— en un espacio antes reservado a héroes y reyes. Pero Reissig va más allá: no sólo desplaza al sujeto hacia los márgenes, sino que hace de la propia materia del descarte (la mugre) el núcleo simbólico de la obra. Su potencia radica justamente en ese desplazamiento: se vuelve universal, casi como una aparición mariana en una mancha de humedad.
Formalmente, la instalación replica el gesto del personaje de Waterhouse —el trazo del círculo— pero lo eleva: el aro metálico que rodea las pinturas flota por encima incluso de la Virgen. Además de ordenar jerárquicamente las obras, este gesto remite a la lógica centro-periferia que, como plantea Natalia Majluf, rige la lectura de lxs artistas latinoamericanxs desde una mirada eurocentrista. “Francia se convirtió en un modelo, no a través de la abdicación a toda diferencia, sino porque podía asimilar toda diferencia. En su revisión de la exposición (Exposición Universal de París de 1855) Baudelaire, tomando prestada la metáfora hegeliana del Espíritu como una luz nacida en Oriente y que culmina en el Oeste (…)”. Como podemos observar, la idea de centro queda asociada a la idea iluminista de la Luz como lo que da forma a la realidad. Sin embargo, aquí el centro —luz— emite, y la periferia —sombra— responde, devuelve, reinterpreta. Tal vez, en el mejor de los casos, propone una reparación histórica que queda asociada a la ambivalencia que suscitan las obras de Reissig presentadas de esta manera: lo oscuro no se asocia con lo bajo sino que tiene hacia el cielo, el símbolo está hecho de mugre y su hacedora es un cuerpo que limpia, no una santa.
En palabras de Silvia Rivera Cusicanqui, solo artistas latinoamericanxs serán capaces de elaborar los “restos indigestos del pasado”. El trabajo invisible, en diálogo con las pinturas de Rafael y Waterhouse, abre una zona de cruce en la que lo espiritual y lo material, lo luminoso y lo oscuro, lo simbólico y lo corporal, entran en una nueva síntesis: situada y crítica. Pero aún más importante, Reparación histórica plantea una idea de síntesis que se diferencia de la que construye el siglo XIX en torno a la dialéctica tesis, antítesis y síntesis como instancias cerradas en sí mismas para proponer una idea de síntesis relacional que se despliega a lo largo del tiempo.
Anexo:
Vista 1 y 2 de la instalación Reparación histórica, 5 mts de diámetro x 2 mts de alto.
Virgen del Prado
Rafael
Pintura al Temple y Óleo sobre tabla
113 x 88 cm
1506-1508
Museo de Historia del Arte, Viena
El círculo mágico
John William Waterhouse
Óleo sobre tela
127 x 183 cm
1886
Tate Britain
Sin título, de la serie Trabajo Invisible
Lucía Reissig
Polvo sobre trapo
45 x 40 cm c/u.
2018
Bibliografía:
- Brotton, J. (2003), El bazar del Renacimiento: sobre la influencia de Oriente en la cultura Occidental
- Urquízar Herrera A., Cámara Muñoz A., Renacimiento, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces S.A
- Clark T. J., La Imagen del pueblo: Gustave Courbet y la Revolución de 1848, GG Arte
- Nochlin L., El realismo (1991), Madrid, Alianza,
- Majluf N. “C’est ne pas le Pérou”: Cosmopolitas Marginales en la exposición universal de París de 1855 (1997), Critical Inquiry Vol 23 N° 4, Chicago Press
- Rivera Cusicanqui S., Un mundo ch’ixi es posible: ensayos desde un presente en crisis (2018), Tinta limón, Buenos Aires