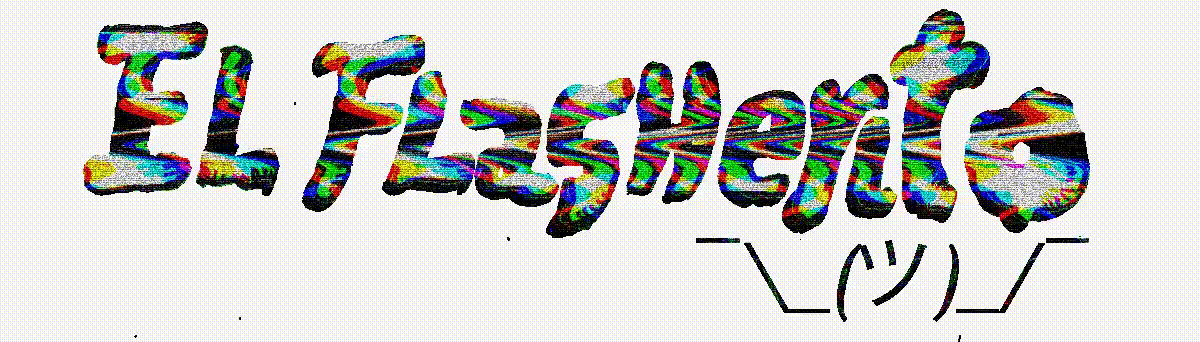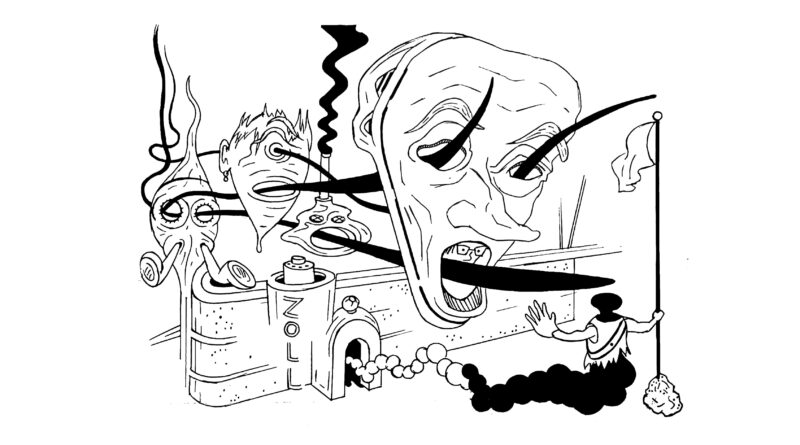Contra la estética institucional
Entrevista por Alejo Ponce de León y Josefina Carón
Dibujo por Lux Lindner
Un acercamiento a Silvia Schwarzböck
Por Alejo Ponce de León
Generacionalmente, y alejados siempre de la academia, el de Silvia Schwarzböck es un pensamiento del que quizá sea difícil recordar cómo se nos apareció, o cuándo, o a través de quién, pero que se integró con la naturalidad del oxígeno al modo que tenemos para tratar de producir alguna idea.
Seguro su pertinencia histórica, su ambición catedralicia y un cierto halo de inclemencia tuvieron que ver con la manera en que esta escritura desbordó los límites de la circulación interna y llegó a golpearnos la cabeza como un rebencazo imparcial de realidad. Pero para que la embestida reflexiva de sus ideas pudiese terminar de presentarse frente a nosotros, el factor crucial fue sin duda su extremada singularidad material: nadie más parece ser capaz de escribir lo que ella escribe, ni de escribirlo como lo hace, ni de animarse a atender -aún- los asuntos que plantea.
Desde la ensayística ideal de Los Espantos (Las cuarenta, 2016), pasando por el planetario y colmado Los monstruos más fríos (Mardulce, 2017) para recaer en la galería de retratos de aquellos “que no quieren ser salvados”, Materialismo oscuro (Mardulce, 2022), la completud de su sistema y la soledad alrededor de su discurso nos arriman al peligro, enviciante, de desear creer que con sus libros alcanza y sobra: a veces pareciera como si no necesitáramos nada más que tres tomos de tapa blanda, editados en Argentina en un lapso de 6 años, para interpretar los cifrados estéticos en torno a la inescapabilidad de la vida de derecha, a la escala civilizatoria que adquirió el neoliberalismo, al arte como nulidad política, a la revuelta, a lo explícito, a la verdad.
Este efecto poliédrico que reverbera por todos lados se debe también a sus propios hábitos de lectura, un proxy psicodélico a través del cual leemos no solo, o particularmente, filosofía, sino también a Chris Kraus, a Correas, a Lindner, a Straub y Huillet, a Martel, a Fogwill. Como escritura que va desenvolviéndose bajo medidas de complejidad microelectrónica, la idea parece siempre demorarse, pero más bien está incorporando y subordinando más y más ideas a su cuerpo principal. También en términos formales, estos otros autores decantaron, dentro de Schwarzböck, en un glosario de figuras y acciones teóricas donde es posible encontrar categorías tan útiles como lo ratonil, o donde las cosas se emputecen, la gente viejovizcachea y los jóvenes intelectuales alacranean con sadismo infantil en la puerta de una galería.
Por condición de diseño, lo que leemos de ella apunta siempre al rebase de lo inviable, ya sea de los términos impuestos por la docencia y la currícula (abordar la escritura como mera cuestión laboral es lo que Schwarzböck se decidió a no hacer), ya de externalidades todavía más dramáticas (porque tienen que ver con lo que alguien, una persona argentina en este caso, se encuentra condenada a decir por el hecho mismo de ser argentina, o “de izquierda”). Por eso todos sus libros y escritos sueltos hacen filosofía con la autoridad sañuda de quien optó por dejar de negar, al interior de su juicio y su programa, las trazas bestialmente orgánicas de occidentalidad (devorarse al conquistador –enseña el manifiesto antropófago- es la verdadera venganza del conquistado).
Si Schwarzböck nos alcanzó fue porque no podía no alcanzarnos, ya que en su escritura estamos todos metidos y somos la condición para que exista. Nos corresponde como derrotados, como vencidos, como izquierdistas (“peronistas, no peronistas y antiperonistas”), como colonizados negadores culturales de occidente, como artistas-público y como incipientes poshumanos en una sociedad posdictatorial.
Están por cumplirse diez años desde la publicación original de Los espantos (que puede leerse acá), al que suelen atribuírsele propiedades délficas. Coincidentemente, o no, esta misma década fue el espacio donde hizo nido el poskirchnerismo; una década que, más que perdida, parece estar recayendo en la órbita de lo infame, o acercándose a la del estrago. La plena vigencia democrática siguió incorporando (necesitando) malversaciones, sobrevivientes, cuarentenas, interpretacionismo, mala literatura, buenas conciencias y una concentración del capital cada vez más densificada. En el campo del arte, la deserción intelectual se siente con un espesor particular, y ese abandono de tareas salta a la vista: la financiarización de la estética parece ser un proceso irreversible, las determinantes culturales del lenguaje son demasiado estructurantes y la práctica, a esta altura, reprime más de lo que libera. Evidentemente ya no alcanza con preguntarse sobre lo político en el arte; hay que intentar discernir qué es lo político de lo político y para eso las personas artistas tienen que aprender a hablar de nuevo.
Este primer acercamiento a Silvia Schwarzböck demuestra que la que a priori se tomó el trabajo de acercarse a las cosas fue ella misma. Se acerca sobre todo a lo que sentimos lejos de una posible resolución filosófica, a lo más bastardeado que puede existir: la persona productora de arte en el siglo XXI argentino y la situación discursiva del progresismo. Compartimos un diálogo que empezó el año pasado y en el que, si bien se repasan los eventos más sobresalientes de su sistema de ideas, aparece también una textualidad inédita, una especie de capítulo nuevo. Su generosidad revela no solo ganas de ser leída, sino un deseo de dar a entender que lo verdaderamente necesario es empezar a pensar qué es lo que viene después de ella.
————————————-————————————-
Entrevista a Silvia Schwarzböck
Por Alejo Ponce de León y Josefina Carón
El Flasherito: A partir de la dialéctica de vencedores que callan y vencidos que narran: la actualidad del capitalismo, que podríamos definir a la marchanta como pospandémica, consolidó el fenómeno de la “entente banquero-oligárquico-multinacional” hallando sus propias herramientas de expresión no-mediada. Es decir, pareciera como si, gracias a internet, y no solo en Argentina sino en todo el mundo, el poder económico al fin estuviese pudiendo narrarse a sí mismo. El verdugueo al progresismo ya no se origina en la articulación extrema de Fogwill sino en la verborragia de figuras como Marcos Galperín; las promesas de una economía digital y descentralizada generaron subculturas fuertes, programas estéticos, jergas, códigos de vestimenta e incluso lograron instaurar presidencias. ¿Hay una transición teniendo lugar o es otro tipo de vencedor el que aún no acaba de definirse como actor histórico?
Silvia Schwarzböck: Que, en la actualidad del capitalismo, los vencedores hablen, aunque lo hagan con herramientas (como las redes) que pretenden ser no mediadas, los hace aparecer, frente a la sociedad que debería temerlos, como meros mediadores (o como intermediarios) de poderes que los sobrepasan, sobre todo porque cuando hablan, no hablan como victoriosos plenos, sino, más bien, como verdugueadores de quienes se quedaron, como si fuera el botín de la derrota, con la palabra moralmente autorizada (esta fue la parte del botín por la que sus predecesores, los victoriosos de la dictadura, hace cuarenta años, no disputaron).
La tesis de Fogwill de 1984 (que los vencidos por la dictadura, al quedarse con la palabra, habrían convertido su derrota, en la postdictadura, en una derrota-victoria, y que los vencedores de la dictadura, al tener que callar su victoria, para seguir haciendo negocios, la habrían convertido, por el hecho de no narrarla, en una victoria-derrota) pasa a representar, con el correr de los años, el sentido común de la izquierda argentina (de la peronista, de la no peronista, y de la antiperonista).
El silencio es lo que les sirve a los vencedores (es decir, al poder banquero-oligárquico-multinacional), para disfrazar de derrota su victoria y poder así, frente a los vencidos, diferenciarse de los verdugos, que son los únicos juzgados (los genocidas). Ahora bien: lo que dicen hoy ciertos magnates, como Galperín, no es lo mismo que callaban, en la postdictadura, los vencedores de la dictadura. De la redistribución regresiva de la riqueza, y del terror de Estado que la hizo posible, sólo hablaron (y siguen hablando) los vencidos, no los vencedores: El propio Martínez de Hoz, cuando publica, en 1991, su libro sobre la dictadura, Quince años después, no escribe desde un yo monstruo, haciendo explícito su pensamiento, sino como un intermediario –y un intermediario poco poderoso- entre poderes que lo excedían. Esos poderes habrían hecho que su política económica -que requería, según él, de un poder irrestricto y de un tiempo largo con el que no contaba- no pudiera instrumentarse, en sus años como ministro, de acuerdo con su programa.
En relación a la tesis de Fogwill (aplicable, incluso, a la autobiografía económica de Martínez de Hoz), lo que parece haber cambiado (y no sólo de enunciador), en los últimos años de la Argentina, es el verdugueo al lenguaje (es decir, al botín) de los vencidos. Cuando Fogwill identifica con el progresismo, en 1984, la lengua de los vencidos, lo hace para avivar (en el sentido de agitar, no sólo de esclarecer) a quienes hablan esta lengua (que son sus lectores, cuando él escribe en la revista El Porteño). Y de lo que los aviva (en un momento en que los progresistas, todavía, no se señalan entre sí con el dedo, cuando ven reflejado en los otros, como en un espejo, lo que más odian de sí mismos) es del poder oscurecedor del que es capaz, en la postdictadura, el léxico progresista. Incluso las personas de izquierda, aunque quieran estar (o se autoperciban) a la izquierda del progresismo, deben usar, de 1984 en adelante, el léxico progresista. Lo que el léxico progresista oscurece, junto con la victoria de la dictadura, es el desarme de la izquierda.
La izquierda se desarma, en la praxis igual que en la teoría, en el doble sentido del verbo des-armar: el de no recurrir más, aunque la lucha se radicalice, a armas que no sean las de la crítica, y el de desatar el pensamiento (aunque se lo siga llamando, públicamente, revolucionario) del pasaje a la acción armada. La izquierda (peronista, no peronista y antiperonista) es la que depone, unilateralmente, las armas: es ella la vencida.
Mientras los vencedores se quedan con el Estado, para seguir haciendo sus negocios, sin preocuparse del cambio de administración, los vencidos se quedan, a cambio de renunciar a los fierros, con algo que, aunque ellos mismos lo consideren, irónicamente, el botín de la derrota, es la prueba de que la victoria (en lo que tiene de victoria, no de victoria-derrota) de la entente banquero-oligárquica-multinacional, no es completa, más allá de cuánto sea, en valor material, lo aniquilado y lo conquistado. La incompletud de la victoria (que no es lo mismo que la victoria-derrota) es lo que Fogwill, primero, y el fogwillismo cultural, después, nunca sopesaron del todo bien, como si, para quien no tiene el poder, pero quiere explicarles a otros, que tampoco lo tienen, cómo es tenerlo (como hacen las tesis fogwillianas), el silencio, pensado como un lujo o un exceso (nunca como una carencia o un déficit), gozara de demasiado prestigio o fuera de suyo, por la distancia social que supone, un rasgo aristocrático.
Los vencedores, ahora, en esta coyuntura que les es propicia, vienen por el resto del botín: quieren también ellos, para poder celebrar su victoria, el derecho a hablar. Y a hablar como vencedores, algo que identifican, al menos por el momento, con el verdugueo constante al lenguaje de los vencidos, dado que los vencidos, aunque pudieron hablar desde 1984, no pudieron (ni pueden) decirlo todo (decirlo todo, según Sade, es el deber de la filosofía).
El desarme puso a la izquierda en una posición, en lo que respecta al lenguaje y al deber de la filosofía de decirlo todo, que no es simétrica para la derecha. Si alguien de izquierda lo dijera todo, ¿qué diría que fuera de izquierda? ¿Diría que, aunque la izquierda ganara las elecciones, no podría revertir, sin despertar la violencia de los poderosos, el triunfo económico de la dictadura? ¿O diría que toda violencia política (la que conserva el orden injusto y la que instituiría un orden justo) sólo puede ser nombrada, en la democracia postdictatorial, en tanto sea violencia simbólica, violencia de una interpretación contra otra interpretación, es decir, en tanto se subsuma, sin dejar de ser material, al orden del discurso?
Los vencedores, hasta cierto momento (hasta el momento actual, en el que decidieron, para celebrar su victoria, disputar la palabra), no se preocuparon por cómo hablaban (de ellos) los vencidos. Y no se preocuparon, en realidad, porque estaban absolutamente tranquilos de que estaría en desuso, por un tiempo indefinido, el lenguaje heroico-revolucionario de la izquierda, el que oponía lo proletario a lo burgués, lo revolucionario a lo reaccionario, la violencia de liberación a la violencia de Estado, o los imperialismos a los Pueblos; un lenguaje que, al pensar la política desde la lucha de clases o desde la lucha por la liberación, no establecía una diferencia, en términos absolutos, entre la paz y la guerra.
Cuando es posible decirlo todo, es porque no hay secreto. El secreto hay que producirlo. La producción de secreto es lo que convierte a los poderosos, como vencedores de la dictadura, en aristocracia. Los poderosos, ahora, necesitan del lenguaje, de tomar la palabra, para producir secreto, esto es, para devenir aristocracia. Y vienen, decididamente, por él.
El Flasherito: Retomando la pregunta anterior, lo mismo que se dice de esta derecha con la capacidad de autonarrarse podría decirse de la sociedad en sí: si antes el arte y la literatura servían para narrar el mundo, internet repone un sinfín de recursos para que la subjetividad no-artística se exprese protoartísticamente. Frente a este panorama, en el que no solamente cualquiera puede ser artista, sino para el que los verdaderos artistas son aquellos que encierran en sus cuerpos algún tipo inextricable de verdad (asociada por lo general a una experiencia vital de la subalternidad, ya sea racial, de género, como migrantes, etc.), la excepcionalidad de la subjetividad artística pierde su anclaje histórico en un sentido lingüístico. La figura del “artista contemporáneo” se diluye en cuestiones más inespecíficas. Como vestigio político, además, insiste en reclamar los derechos de un trabajador cualquiera sin atreverse a renunciar a sus propios privilegios de trabajador excepcional. ¿Qué margen para la “revuelta” queda en este escenario?
Silvia Schwarzböck: El problema es que, para este artista contemporáneo que en la pregunta describen muy bien (un artista que trabaja, efectivamente, pero que trabaja, la mayor parte del tiempo, de sí mismo), la revuelta se vuelve obligatoria: si no, él se convierte, por más verdad que encierre su cuerpo, en el primer trabajador –en el sentido de la Marcha Peronista- del postrabajo.
Es que ningún trabajador se autoexplota, mientras combate al Capital, tan bien como el artista contemporáneo. Que su yo se estelarice, que él sea el héroe (o el líder) de los trabajadores de la industria de la cultura (o de la economía creativa), no sería, siguiendo esta lógica, más que justicia social (porque la economía creativa, de hecho, demanda, como ninguna otra, que quien quiere entrar a ella, para ser tratado como artista, esté dispuesto –y no sólo al comienzo- a entregar su trabajo, a cambio de visibilidad, de manera gratuita).
Pero ninguna revuelta puede hacerse, por muy necesaria que sea, por la mera razón de que se ha vuelto –vaya paradoja- obligatoria. La paradoja sería que la revuelta, a los artistas-Pueblo, se les vuelve obligatoria (dado que no quieren ser, contra su voluntad, los héroes de la flexibilización laboral), pero no pueden hacerla (si quieren que sea una revuelta, no una mera performance) por obligación. Que no quede margen, bajo este estado de cosas, para que los artistas-Pueblo hagan la revuelta, es como decir que ninguna revuelta, por su mismo concepto, puede hacerse, por más necesaria que sea, por obligación. El artista sin revuelta es, contra su voluntad, el héroe positivo del capitalismo flexible.
La revuelta, por la misma paradoja en la que la encierra, para los artistas-Pueblo, el capitalismo flexible, deviene el gran sucedáneo (o el gran sucedáneo simbólico) de lo que fue, hasta hace no más de cincuenta años, el gran acontecimiento deseado y temido (deseado por unos y temido por otros) del siglo XX: la revolución.
Ahora bien, cuando la posibilidad material de la revolución (junto con los cuerpos de quienes lucharon por ella) fue moralmente aniquilada (y la aniquilación de la voluntad, como derrota moral, tiene efectos a más largo plazo –como se ha visto hasta ahora- que la aniquilación, por medio del terror de Estado, con prácticas genocidas), el gran acontecimiento pasa a ser la revuelta, siempre y cuando no se las compare. La tendencia a comparar lo efímero−no verdadero de la revuelta (como desvalorizante) a lo no efímero−verdadero de la revolución (como hipervalioso) proviene de la crítica de Marx y Engels al anarquismo de Max Stirner y fue siempre, en tiempos revolucionarios, un tópico del pensamiento de izquierda, que tiene influencia hasta hoy.
El Flasherito: ¿Hay una verdadera tradición filosófica en Argentina? Esta puede ser tanto una pregunta sobre tu historia personal de filósofa argentina como una indagación material sobre tu vínculo con el arte. Tenemos la impresión de que la actividad intelectual, refugiada y restringida a la esfera del trabajo, viene abandonando desde hace décadas a las artes visuales en nuestro país. La estética es una preocupación menor para el academicismo vernáculo y al arte contemporáneo se lo considera apenas un juego de consumos estrictamente liberales (es una expresión política genuina recién cuando se colectiviza de manera explícita o cuando refleja esa verdad del cuerpo de la que hablábamos). Fueron la sociología o la historia del arte las que trataron de hacerse cargo de las producciones recientes –con resultados más y menos exitosos, que replican, en su intrascendencia social general, el propio arte argentino–. Podría pensarse obviamente que esta tendencia se da también a escala global, donde las intelectualidades de segunda línea encarnadas en la figura de la curadora o del escritor de arte resultan sintomáticas y orgánicas de una “cultura administrada” y del arte como fenómeno de mercado. En Argentina, esta cuestión deficitaria adquiere el carácter de una orfandad casi trágica cuando encontramos en un libro como Los espantos esa mención a Lux Lindner: apenas un par de párrafos bastan para revelar el aislamiento absoluto del arte contemporáneo argentino con relación a cualquier consideración intelectual seria.
Si preguntamos por la tradición filosófica argentina es para aclarar los tantos: el arte, mal que mal, existe. La sistematicidad reflexiva filosófica ¿puede existir?
Silvia Schwarzböck: Voy a empezar por un hecho bruto: en las carreras de filosofía de las distintas universidades argentinas, la materia que se ocupa de la filosofía argentina no se llama “filosofía argentina”, sino “pensamiento argentino” (en la UBA, “pensamiento argentino y latinoamericano”).
El derecho a tomar como tradición la cultura occidental, que Borges lo adopta para la literatura argentina (y que el manifiesto antropófago lo había adoptado, a su vez, en términos de canibalismo tupí, para la cultura brasileña), nunca fue extensible, del mismo modo, para la parte (ínfima) que a la filosofía argentina le está destinada (como rezago) en la cultura argentina. La relación confrontativa que los filósofos contemporáneos, sobre todo los europeos, tienen con la herencia –una relación que los lleva a construir un enemigo, para poder pensar contra él-, los filósofos argentinos contemporáneos la transfieren a la política (el ejemplo más logrado, en este sentido, es León Rozitchner, cuando piensa, en De la derrota y de los vencidos, la castración de la izquierda argentina, en la teoría igual que en la praxis, por obra del terror dictatorial).
Hacer filosofía, en la Argentina postdictatorial, es hacer filosofía política. O política, directamente. Significa, de suyo, una intervención. Quizá por eso incursionan en la filosofía, con tanta frecuencia, personas formadas en las ciencias sociales. Y es lógico, si el enemigo, cuando la filosofía argentina construye un enemigo, es la ideología argentina (la histórica colección de autores de filosofía argentina, publicada por la editorial Puntosur y dirigida por Oscar Terán, se llamaba, precisamente, “La ideología argentina”). La filosofía argentina, como herencia decimonónica, parece protosociología (así la llamo en Los espantos). Los filósofos argentinos demuestran sentirse condenados, en la postdictadura, a las mismas opciones que si hubieran escrito, con la organización nacional de fondo, en el siglo XIX: o poblar el desierto o unirse al malón. Quizá por eso todavía se decía en Puán, cuando yo era estudiante, que “la filosofía argentina es historia de las ideas”, como para que se entendiera por qué les había sido donada, como objeto de estudio postdictatorial, a los historiadores o a los sociólogos.
Lo que se ha pensado en la Argentina –se nos daba a entender, como introducción al menemismo reinante- es la Argentina. Cuando se lee a Alberdi o a Martínez Estrada se quiere entender algo distinto (filosóficamente distinto) que cuando se lee a Hegel o a Marx. Nadie que lea filosofía alemana, así sea alemán, la lee, solamente, para entender a Alemania.
Las citas largas, en Los espantos, de La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel, del Libro Gordo del Niño Mierda, de Lux Lindner y Mariángeles Fernández Rajoy, de Punctum, de Martín Gambarotta, y de algunos poemas incluidos en La enfermedad mental, de Alejandro Rubio, significan una búsqueda, de mi parte, de la filosofía argentina fuera de la filosofía argentina (cuando discuto la filosofía argentina –más que con la filosofía argentina- discuto textos de Fogwill, de León Rozitchner o de Carlos Nino). En las mujeres sin cabeza (o mujeres sin revuelta) de Martel, en los Niños Mierda de Lindner y Fernández Rajoy, en los ex de Gambarotta y en los buenistas del antibuenista Rubio, encuentro, para pensar la vida de derecha, figuras filosóficas del materialismo, no meros ejemplos de un concepto que, a la manera idealista, yo tendría de antemano (el título mismo del libro, Los espantos, proviene de una cita de un personaje de La mujer sin cabeza, la tía Lala).
Ahora bien, la demanda de conceptos y de teoría que el sistema institucional del arte le hace a la estética, en el mismo momento en que irrumpe, también en las artes argentinas, la hegemonía del yo, bien podría haber sido interpretada, desde el lado de los obreros del concepto (el que a mí me toca), como un noble deseo de desobligarse, de parte de los artistas desmaterializados, del agotador trabajo de la autopromoción. Como si los candidatos a hacer estética, al servicio del arte argentino, hubieran recordado, antes que yo, que lo que se le pide siempre a la disciplina, desde su nacimiento en los salones literarios, es que produzca institución (como lo hizo el idealismo, de Kant a Hegel, produciendo al propio ismo –y en una Alemania que no era, en su modernidad deficiente, la capital de la cultura- como una institución filosófica) o, si no, si no produce institución, que se subordine, en calidad de proveedora de conceptos, a las instituciones del sistema del arte (algo que hace de la estética, para Adorno, una disciplina burguesa y, para Didi-Huberman, una disciplina cortesana).
Hay un pacto de silencio, del que nace la estética en el siglo XVIII, que la estética contemporánea se ve obligada a romper: es el silencio sobre el arte malo. La estética no debe hablar del arte malo (los juicios estéticos, para Kant, son juicios afirmativos, no negativos). Sin embargo, lo que justifica el nacimiento de la estética, como disciplina filosófica, es la existencia de obras malas. El supuesto sobre el que ella se sostiene es que todo lo que se produce como cultura tiene que ser evaluado. Pero su trabajo se presenta en sociedad (tanto en la sociedad burguesa como en la sociedad de masas) como si fuera lo contrario: una selección de lo bueno, en lugar de un apartamiento de lo malo.
La demanda de institucionalización que se le hace a la estética (como si no tuviera otra posibilidad de existencia que la institucional), hace que quienes la enseñamos en una institución como la universidad pública desconfiemos, radicalmente, de todo lo que podríamos aportar al sistema del arte si estuviéramos más y mejor insertados dentro de él.
El Flasherito: ¿Hay un artista no-Pueblo con la capacidad de producir secreto?
Silvia Schwarzböck: El problema es que, con la institucionalización de la práctica artística, en tanto tiende a ser total, la figura del Pueblo, en su relación con el arte (bajo la consigna “no hay arte sin Pueblo”), queda encerrada, convertida en una abstracción, en un sistema de mediaciones sin afuera: devenir artista-Pueblo, cuando “el Pueblo falta” –tal como falta, radicalmente, en el arte moderno- tiende a ser tan difícil, para quien estudia arte en la actualidad, como ser artista no-Pueblo. Me explico: si se aprende a ser artista dentro de las instituciones educativas que, como un acto de justicia reparadora, deselitizan el arte y permiten aprenderlo, bajo las reglas de una carrera, como una práctica profesional más (sobre todo en las universidades), lo que pasa a estar en cuestión –y sin que la cuestión derive, como en el siglo XX, en la cuestión de la muerte del arte-, es si podrán seguir existiendo, además de los artistas no-Pueblo (como quisieron serlo, al hacer de su obra el soporte del secreto, los artistas modernos), los artistas-Pueblo. Lo que parece estar en cuestión, tanto para los artistas-Pueblo como para los artistas no-Pueblo, es si podrán serlo por otra vía que no sea, como la única vía, su militancia extra-artística.
Lo que no les alcanzó, para ser artistas no-Pueblo, a los artistas modernos (el esfuerzo para que el público los considerara, por el hermetismo de sus obras, inaceptables; el hacer valer su silencio, no como un rechazo a la autopromoción, sino como un programa estético; la emulación, en la vida y en la obra, del ejemplo de Rimbaud), es algo que los artistas actuales, cuando eran estudiantes, lo aprendieron como parte de una historia remota (no reciente), que sus profesores, al enseñársela, los instaron a reiniciar, no a continuarla, superarla o, simplemente, estar a su altura.
Ahora bien, supongamos que un artista, desde la posición de artista no-Pueblo, se dispone a producir secreto y, aprovechando que el orden social, fascinado con su propia explicitud, cree no necesitarlo (y que cree, además, que cuando lo necesite, lo podrá producir sin ayuda del arte), lo produce con otra función, inapropiable por parte de los poderosos y destinada a otros beneficiarios. El riesgo, para este artista, no es tanto la derrota-victoria (perder en el campo de batalla y convertirse en bronce para la historia de los vencidos), sino la victoria- derrota: ganar la guerra híbrida y convertirse, en el reino de la hibridez, en un monstruo-estrella, esto es, en el teórico del secreto que él mismo ha producido y que le ha sido expropiado (a él y a los que él quería como sus beneficiarios).
Es que siempre se corre el riesgo, para un artista no-Pueblo de este siglo (a diferencia del que lo quiso ser en el siglo pasado), de serlo a la segunda potencia, como Paul Preciado, en “Yo soy el monstruo que os habla” (una conferencia que él da en 2020, en una súper prestigiosa institución psicoanalítica de Francia), cuando les escupe en la cara a los psicoanalistas, como practicantes de una profesión conservadora, una cita de El hombre que ríe, de Víctor Hugo, citada a su vez por la artista Lorenza Böttner, en su tesis “¿Discapacitada?”:
“¿Qué vengo a hacer aquí? Vengo a ser terrible. Soy un monstruo, decís. No, soy el pueblo. ¿Soy una excepción? No, soy todo el mundo. La excepción sois vosotros. Vosotros sois la quimera y yo soy la realidad”.
Preciado es consciente de que habla como un monstruo en la era que él llama, precisamente, del despertar de los monstruos. Lo nuevo, para él, es que los monstruos despierten, no que el monstruo, como la subjetividad más avanzada del capitalismo flexible, sea socialmente celebrado y pueda ser, incluso, profesionalmente exitoso. Cuando un monstruo, pensándose a sí mismo –como hace Preciado- como un ex paciente, toma la palabra y les enrostra a los psicoanalistas, con toda justicia, además del conservadurismo de su teoría, la violencia normalizadora de su práctica, se pone, a partir de ese momento, en la posición del monstruo-Pueblo, no en la del monstruo-excepción o en la del monstruo (o artista) no-Pueblo. Pero, en su rol de monstruo-Pueblo, se estelariza: levanta la voz frente a aquellos y aquellas que, fuera de la asimetría de la relación de diván, son sus colegas y competidores. Preciado es la estrella de la revuelta en la teoría (en la teoría de género, la misma que él cuestiona y por la que fue cuestionado) antes que la estrella de la revuelta en la praxis (en la praxis de lxs mutantes de género, una praxis que, sin ayuda de la teoría desde arriba, sabe cómo producir desde abajo, materialistamente, como parte de la historia de las luchas sociales, su propio canon de heroicidad).
Producir secreto –podría ser la primera lección, para la práctica artística, del despertar de los monstruos- no es lo mismo que denunciar en público (aunque el público sea adverso) el secreto bajo el cual el orden social produce, con éxito, su régimen de opresión. Si los ex monstruos, por su propia organización colectiva y en el marco de una historia de luchas sociales, logran liberarse y, como parte de esta liberación, positivizan la monstruosidad con la que eran estigmatizados, la teoría que los redima como bellos y buenos, en todo caso, será un lujo que ellos se den, no una necesidad para garantizarse la existencia.
El secreto, cuando existe, es Razón de Estado: las razones del Estado son, precisamente, la Razón de Estado. Cuando no hay secreto, cuando la Razón de Estado deja de ser clandestina, porque es posible decirlo todo, el secreto, producido a demanda, cuando se hace necesario (necesario para el orden social), deviene teorizable, aunque lleve, como su lujo, el nombre de aristocracia. Pero sigamos con las suposiciones odiosas. Supongamos que, si el secreto no lo necesitan más los poderosos, para hacer que el orden social, sin necesidad de ser comprendido, sea obedecido, podrían sí necesitarlo (aunque con un propósito diferente) quienes quieran, después de la revuelta o de la resistencia, hacer de lo común una vida justa: ¿qué sería este secreto, concebido de manera plebeya, que no sea ser un sustituto –usado, ahora, en aras de la justicia social- del secreto del que la teoría de la aristocracia, antes, hizo su tema? Porque, aunque el secreto que nos es contemporáneo sea que no hay secreto (por lo cual es posible decirlo todo), esto no significa, desde ya, que se extinga la voluntad de producirlo, tanto con fines normalizadores como con fines emancipatorios. Sólo que producir secreto en el marco de las luchas sociales, con la justicia material -no sólo con la simbólica- como propósito, no es lo mismo que producirlo como aristocracia, para mantener vigentes las relaciones de poder. El secreto de la liberación no es el mismo, con destinatarios diferentes, que el de la aristocracia.