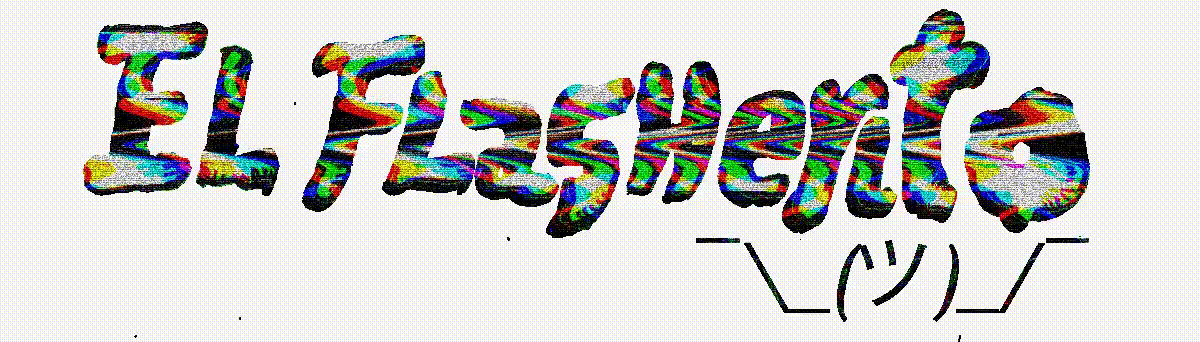Negrito cantor
Por Florencia Finana
Dibujo por Lino Divas
Es miércoles 4 de junio del 2025, la primera fecha de las cuatro en las que se va a presentar Milo J en el Movistar Arena. Es el primer recital en la vida de mi hija de diez años, a quien uso de excusa para asistir con mis casi cuarenta y colarme con menos vergüenza entre la oleada de jóvenes que llegan a Villa Crespo como en una peregrinación urbanocriolla.
166( Deluxe) Retirada se llama la serie de shows en el que Camilo Joaquín expone el material de su último álbum y algunas canciones de álbumes anteriores, a las cuales introduce con la pregunta “¿vamos con unos viejitos?”.
El show empieza puntual, Milo sale al escenario de jogging y remera, con menos de 20 años a cuestas y la soltura de quien está como en el living de su casa. La multitud grita al unísono “¡Lo lograste!” y Milo sonríe dientón; sobran los motivos para festejar este reencuentro con su público, postergado desde el episodio en la Ex ESMA. Mira a su alrededor, toma aire, suelta la primera estrofa y ya no para durante dos horas. La miro a mi hija, tiene la expresión de quién está descubriendo algo sin vuelta atrás.
Una tras otra las canciones de Milo hablan de su historia de vida, de superación, de amigos, de amores y desencantos.
Otro negrito cantor del West abre la escena y automáticamente pienso en otro Camilo, uno de Tesei, moreno y bocón, que me puso la piel de gallina durante el último año, y que tres pecados después, desapareció.
Milo nos lleva de viaje en el 166 Morón- Palermo, y en cada parada me voy acordando de los bondis que me llevaron durante mi adolescencia, de madrugadas en las que a veces iba y otras volvía, con frío y calor, con olor a confusión.
Invita a sus amigos a jugar arriba del escenario, parecen niños, corren, cantan, saltan, se caen y despliegan una bandera gigante de Deportivo Morón. Pienso en Fernanda, Gisela, Mariano; las carencias viviendo los ‘90 en el barrio más marginal de mi ciudad, las bolsas de alimento que le daban a mi vieja en la iglesia y que traían unas galletitas que me parecían asquerosas, la cumbia siempre de fondo a todo lo que da, las motos tirando cortes, de noche las balas, las Barbies que me regalaban mis abuelos para mi cumpleaños y que luego yo repartía entre las nenas del barrio porque era aburrido jugar sola, los Naranjú que íbamos a comprar a la casa del transa, los perros ladrando todo el día, la ilusión de algo más.
Ilusión que llega en forma de un cubo gigante de pantallas suspendido en el aire que baja y lo encierra a Milo. Vemos su cara gigante, sus ojos casi negros se
vuelven agujeros enormes y el vacío me trae la imagen de las rejas del dormitorio que compartía con mi mamá y mi hermano, con la cara de mi amiga Coty embutida entre los barrotes, preguntándome desde afuera si no tengo un pan y si más tarde quiero salir a jugar.
Suena Alioli y Milo suspendido en el aire sobrevuela al público que estira las manos como queriendo tocarlo y ahí una sensación me hace nido en el cuerpo, como un pájaro en la panza, como cuando nos tirábamos por las barandas de los departamentos más altos de los monoblock, si no te agarrabas bien, la caída era de tres pisos.
Mi voz se siente áspera de tanto cantar; escucho la suya pronunciando el nombre de su madre y en medio de toda esa turbulencia siento un susurro en mis oídos, las palabras de mi vieja diciendo que entre todo lo que nos faltaba, no nos podían faltar saberes; por eso en mi casa se estudiaba mucho, se hablaba de música, de arte, nos nutríamos más de literatura que de comida. Algo de todo eso sigue estando cada vez que pienso en un morocho con barrio, labia y cultura, cada vez que agradezco tener auto para llevar a mis hijos a la escuela, cada vez que salgo con mis amigas a un lugar cheto, cada vez que me limpio la nariz con el reverso de la mano, cada vez que me acuerdo de Mariano, que ya no está, o de Coty, que es mamá como yo.
Termina el show y nos unimos a la procesión que emprende la retirada. Tarareando algunos temas, caminamos unas cuadras hasta el estacionamiento donde dejé el auto. Antes de subir, mi hija me mira, sonríe y me dice “Gracias, ma, lo lograste”.